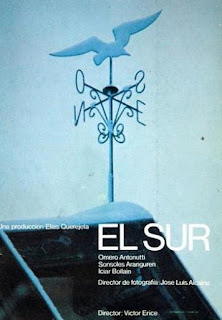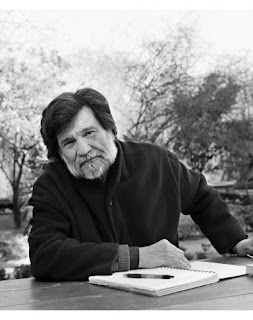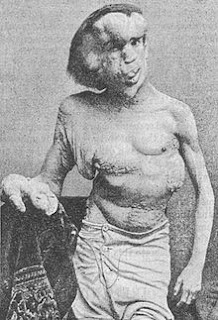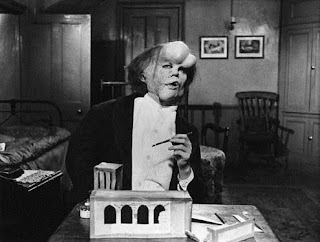VÍCTOR
ERICE, EL CINE COMO POESÍA Y ALMODÓVAR,
EL CINE QUE BUSCA LA HONDURA DEL SER
HUMANO
Pocos
directores españoles han llevado a cabo un pulido tal de su cinematografía como
el caso de Víctor Erice, director olvidado para muchos, pero esencial para
otros, porque su cine es un ejercicio de la mirada, donde el silencio de los
personajes cobra toda relevancia. Erice, autor de solo tres películas en
cuarenta años, es un hombre meticuloso, que busca la hondura de un lenguaje
cinematográfico que se convierta, por el poder seductor de la imagen como arte
intemporal, en eterno.
Sin duda alguna, Erice puede parangonarse
con autores españoles de la talla de Carlos Saura, mucho más prolífico, porque
ambos investigan en sus películas el ejercicio de la mirada, su poder, la
devastadora influencia de una época que ha dejado huella, en El espíritu de la
colmena, en el caso de Erice o en La caza, en el caso de Saura. También es un
cineasta que busca la imagen como espacio donde transitan las alucinaciones de
unos personajes envolventes que viven sus espejismos en un mundo onírico, lejos
de la mediocridad de la España franquista de la época. Frente al mundo de
Erice, lleno de connotaciones y de universos para desentrañar, nuestro alto
representante del cine de éxito en España, Pedro Almodóvar, pierde esa
genialidad que nos cautiva en la mirada sabia del cineasta vasco.
Erice nació en Carranza (Vizcaya) en 1940,
aunque se trasladó a San Sebastián con pocos meses, donde vivió hasta los
diecisiete años, allí cursó el Bachillerato Superior. Después se trasladó a
Madrid donde comenzó sus estudios de Ciencias Políticas en la Universidad
Central. Los estudios de Políticas eran un pretexto del futuro director para
acercarse al Instituto de Investigaciones y Experiencias cinematográficas que
existía entonces en Madrid.
En 1960 ingresó en el citado Instituto,
posteriormente llamada Escuela Oficial de Cinematografía. Su debut fueron dos
cortometrajes realizados durante el curso 1960-61, titulados Entrevías (de 16
mm) y Páginas de un diario perdido (de 35 mm). Se graduó en el curso siguiente.
Durante su etapa de estudiante
cinematográfico comenzó su trayectoria (más fructífera que como director) como
crítico de cine en Cuadernos de Arte y Ensayo y, especialmente, en Nuestro
Cine, de la que formó parte del consejo de redacción durante la primera etapa
de la revista.
Debutó como director con un episodio de Los desafíos, película rodada en 1969,
donde ya indaga en las relaciones humanas, entendidas como un juego de poder.
El intercambio de parejas de los protagonistas nos habla ya de una constante
temática en su filmografía: la soledad de los personajes, su ausencia de
comunicación, que se verá mejor en su obra maestra, El espíritu de la colmena.
El título de esta ópera prima del director
vasco, tiene que ver con el enfrentamiento entre dos hombres, Charley y Julián,
en los espacios cerrados, porque Erice plasma la soledad de unos seres humanos
encerrados en celdas, como se verá en toda su extensión en su siguiente
película, cuyo título hace referencia a la colmena, la sociedad encerrada en
sus traumas (la terrible posguerra española) donde viven la incomunicación y un
pasado que no acaba de cicatrizar para los protagonistas de la historia. El
pueblo, en Los desafíos, es el espacio abierto, un lugar que funciona a modo de
testigo mudo (reflejo de la incultura de una España profunda) donde presagiamos
la desgracia futura de sus protagonistas.
El
espíritu de la colmena (1972), supone la consagración de Erice como
director de culto, porque su filmografía es muy escasa, pero contiene tres
obras maestras que pesan sombre muchos otros directores, mucho más prolíficos,
que nunca han alcanzado el poderío visual y la certeza de un lenguaje
cinematográfico tan amplio y profundo.
En esta película vemos la soledad de unos
personajes en la posguerra española, todo a través de una niña (Ana Torrent)
que va fraguando su mundo de fantasías, alternando ese espacio de ficción con
la realidad de su casa, donde late la incomunicación y el dolor (en la figura
de su padre, papel interpretado genialmente por Fernando Fernán-Gómez y la
madre, Teresa Gimpera).
La acción transcurre en un pueblo de la
meseta castellana, llamado Hoyuelos, hacia 1940. Podemos ver en una panorámica
primera del pueblo, una casa con el yugo y las flechas del fascismo español. La
película, sin embargo, no deriva en una historia más sobre la posguerra
española, sino que se adentra, desde esa idea general, en una visión íntima de
esa época, ya que no hay enfrentamiento entre vencedores y vencidos, todo
aparece suspendido en las miradas de unos seres erráticos que ya han perdido la
posibilidad de confrontación alguna. Aparece un cinematógrafo donde la niña va
plasmando su mundo secreto, sus sueños, en los cuales aparece reiteradamente el
monstruo de Frankenstein.
Los personajes viven como en una colmena,
presas de los hexágonos (espacio cerrado) al igual que la fuerza icónica del
yugo y las flechas, estados totalitarios donde la imagen sustituye a la
palabra. Como la palabra no puede ser pronunciada, en ese estado de censura en
el que viven, el padre de Ana (la niña), se dedica a escribir una especie de
ensayo, la madre, escribe una carta de amor.
Todos los personajes, en esta obra maestra
indiscutible, buscan un contacto con el exterior que les aísle del hexágono en
que se compone la colmena (el interior). Fernando (el padre, un perdedor de la
Guerra Civil) hace entrar el sonido, a través de la radio, porque él es incapaz
de establecer comunicación alguna con su mujer o sus hijas (Ana es la hermana
pequeña, la mayor es Isabel). La madre escribe cartas a alguien del pasado,
alguien con el que tuvo una historia de amor, en un tiempo feliz.
Lo visual también está presente en esta
película, el cielo siempre oscuro, los colores amarillos de la casa, las
sombras que invaden en determinados momentos las estancias, como si hablasen
del dolor inserto en los habitantes de la misma. Pero Ana, la niña, con sus
ojos grandes, es la que vive más el exterior, la vemos con su hermana en el
campo, en la calle viendo al camión que viene al pueblo a traer una especie de
circo, los trenes, como metáfora del viaje, el que ha de hacer para liberarse
de la celda en que vive.
Mientras el padre nunca aparece en el espacio
iluminado de la mujer, sino que, si la vemos a ella, él permanece en la sombra,
como si fuese una figura inerte, un decorado más de la noche que les envuelve.
El color es importante en la película, la
presencia del blanco para los vestidos de las niñas, al llevar ese color
manifiestan la ausencia de una actitud ante la vida, son seres que deben
hacerse, donde el dolor todavía no está impregnado para siempre. Por ello, el
deseo de huida de la niña, con la presencia viva siempre del tren. La niña logra
salirse de la vida opaca en que viven sus padre, gracias a la imaginación y a
la presencia del monstruo, el que ve varias veces, metáfora de un ser que rompe
las reglas, símbolo de un espacio de libertad que no es admitido por la
sociedad mezquina en la que vive y que supone, como el tren, la huida y la
libertad.
Por todo ello, Ana logra romper las barreras
de la colmena y al hablar con el monstruo de Frankenstein, logra comunicarse
con el mundo de la ficción y con un espacio de libertad para su futuro. Las
niñas asisten a la proyección de la película de Frankenstein, donde el monstruo
mata a la niña, Ana no entiende porque la bestia mata a la inocencia, su
hermana, mayor, le explica la razón, la vida y la muerte están entrelazadas,
por ello, la historia acaba mal.
Isabel es la iniciadora de los juegos, la
que abre el baúl de los secretos en la inocencia de su hermana, por ello, finge
estar muerta (la presencia de la muerte es muy evidente en la película) ya que
se alimenta del cine, de la visión ficticia de la vida. Ana no entiende los
significados de los juegos, pero irá abriendo su imaginación gracias a su
hermana, demiurgo de los secretos de la casa. Solo cuando el padre inicia un
viaje, pueden las niñas coger los objetos, liberarse de las ataduras de las
cosas prohibidas que la colmena impedía poseer (reflejo de una España
franquista y sin libertad alguna).
Para concluir mi estudio sobre esta película
enigmática y magistral, cabe decir que Ana vuelve del mundo de los juegos y los
sueños, al de la realidad del silencio, con la vuelta a casa del padre (de
nuevo, la colmena), pero ya no será la misma, ni su relación con su hermana,
alejada ya de la colmena para siempre, la experiencia que ha vivido la marcará
para siempre, como si otro mundo fuese posible, clara alusión de Erice a una
España en libertad.
Con El
Sur (1982) llega la segunda obra maestra del director vasco, en este caso,
cuenta la historia de otra niña, Estrella (Sonsoles Aranguren), que viaja con
su padre, Agustín, siempre en tren (de nuevo, el tren, máquina que huye del
tiempo en busca de una felicidad que la vida niega). Todos los viajes vienen
del Sur y del pasado o van hacia él. Aparece la casa familiar donde el padre y
su hija alientan un mundo de sombras, pero también de luz. La llaman “La
Gaviota”, donde muy pocas personas viven en el interior, anidando un espacio
que conoce el dolor que trasmite el silencio, en la línea de El espíritu de la
colmena.
El péndulo es otro elemento fundamental,
donde Agustín (un extraordinario Omero Antoniutti) crea un mundo de sueños y de
sombras, en el desván de la casa, allí aprende Estrella la capacidad de su
padre como demiurgo, como hombre que traslada sus silencios al otro lado de la
vida. De nuevo, hay una referencia clara a su película anterior, donde Ana, la
niña, miraba el pozo, los giros de la piedra al caer al agua, aquí son los
vaivenes del péndulo, en un acto místico inolvidable. Hay algo sagrado en la
comunicación interrumpida entre padre e hija, las palabras se encuentran a veces
con los silencios donde dormita una historia clandestina y secreta del padre.
Julia (Lola Cardona) es la testigo del mundo
del padre, la que conoce el secreto, por ello, será ella la que cuenta a la
niña la historia que tuvo lugar en el Sur, donde su padre tuvo un amor
especial, alguien que sigue perenne en su memoria, Irene Ríos. Sin olvidar a la
criada, una inolvidable Rafaela Aparicio, que envuelta en su sabiduría
escénica, cuenta a la niña revelaciones e historias, en su afán de dar una
visión onírica a la vida.
Sin desvelar más sobre la historia, vemos la
magia de la mirada de la niña, las sombras del padre, la importancia del cine,
Irene Ríos es una actriz que cautivó al hombre que hoy es la devoción de
Estrella, la importancia de las cartas. Todos son elementos aparecidos en su
anterior película, que van cobrando significados cada vez más hondos, lo que
refuerza la idea de que el cine de Erice es un cine de símbolos, de objetos que
empiezan a cobrar toda su intensidad, de miradas que pesan en las sombras de la
casa, de silencios, cargados de verdades.
Agustín, hombre que no encuentra nada ni
nadie para superar su dolor, acabará quitándose la vida, lo que refuerza su
hermetismo, su incapacidad para permanecer en el mundo y disfrutar de la devoción
que su hija siente por él, nos encontramos con un padre que niega el afecto a
su hija, al menos en lo más profundo de su ser.
Película mágica, que nos desvela un mundo
único, por el que transita el universo del director vasco. Su producción
terminará con El sol del membrillo
(1992), que recrea el mundo de Antonio López, el pintor, donde nos muestra su
universo, la casa, pero todo se centra en el árbol, el membrillo que adorna el
patio, donde López muestra su devoción por la Naturaleza, porque, para el
pintor, ver es conocer, al plasmar el mundo en sus cuadros reinventa la vida,
la da otra forma, crea, en definitiva, un universo propio.
El membrillero refleja el estado de ánimo,
la vida de López, es un árbol que crece, que madura y que muere, como si fuese
un ser humano.
Con ella, Erice termina una obra sólida,
atípica, compuesta con la lucidez de un hombre que ha creado, como pocos, un
verdadero lenguaje cinematográfico.
Cada diez años, como si fuese un número
mágico, Erice compone el sueño de filmar, logrando obras maestras que aún nos
fascinan con sus imágenes inolvidables. No ha vuelto a hacer cine, lo que sigue
siendo un enigma, quizá porque hay demasiada luz en sus deseos de filmar y la
realidad, tanta que nos estremece, no se adecúa a su mundo de sueños, a sus
propuestas tan originales y singulares, atípicas en el cine español, si
exceptuamos a Buñuel o Saura (Almodóvar hace otro cine, con una sólida forma de
narrar y una escenografía brillante, pero lejos de la hondura de Erice).
Para concluir, vemos que Erice realiza sus
películas en el otoño, porque vive en él la melancolía de una vida llena de
luces y sombras, de secretos y de revelaciones, una vida que pasa envuelta de
silencios y miradas, en definitiva, una vida que el cine de Erice nos deja como
un testamento magistral de lo que es, en esencia, el ser humano.
PEDRO ALMODÓVAR: DE SU CINE DE COMEDIA A LA
PIEL QUE HABITO: UN CINEASTA BRILLANTE EN LA COMEDIA PERO DECEPCIONANTE EN EL
DRAMA
Se estrenó en las pantallas españolas
una película que viene precedida por la polémica, La piel que habito (2011), un giro de tuerca del cine de Pedro Almodóvar,
donde podemos asistir a una especie de horror vacui, como si la vida estuviese
compuesta de mil piezas y ninguna pudiese descifrar el enigma vital.
Este
segundo Almodóvar, el que ha realizado películas que nada tienen que ver con la
comedia (todos recordamos las magistrales Mujeres
al borde de un ataque de nervios y Volver,
entre otras), aquí se dirige en la senda del cine más pretencioso, aquel que
dibuja en los personajes obsesiones sin límites, buscando, en la impostura, una
verdad que, en mi opinión, se escapa de las pantallas para siempre.
Sus
inicios en el cine con Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón denotaba
frescura e irreverencia, pero ha ido perdiendo esa espontaneidad a través de un
cine que abusa del género melodramático y nos envuelve en tramas demasiado
sórdidas para ser reales.
Sin
duda alguna, el cineasta ha logrado perfeccionarse, sus escenas están llenas de
aparente perfección, pero apreciamos siempre que la historia no nos llega, está
demasiado lejos de nosotros, que los personajes, en busca de un laberinto que
no entendemos, tampoco transmiten la luz que necesita un cine verdadero.
La
película sigue la senda de Hable con
ella, allí los personajes buscaban el hálito que les mantuviese vivos, aquí
los protagonistas no naufragan en la procelosa sombra del mar, sino que se
hunden estrepitosamente porque nada nos parece verosímil, Antonio Banderas es
el hombre de la venganza, hierático, como si solo viviese para su cruel
revancha, Elena Anaya, la mujer castigada, como si la sombra del masoquismo
planease siempre en la película.
La
tortura sostenida en el tiempo nos va llegando con esa falta de interés que
tiene toda obra que pretende rizar el rizo, pero que no nos da lo que
esperamos, humanidad, verismo, dosis de buen cine. Sinceramente, la película es
elegante, tiene una estética cuidada, pero no veo más que el papel couché en
esta historia complicada y poco convincente.
Lo
que le ha ocurrido a Almodóvar se explica desde esa tendencia a hacer un cine
que se aleja de lo que domina, una comedia fresca, a veces rocambolesca, pero,
en algunos casos, muy bien resuelta, ágil e, incluso, magistral, como en la que
considero la mejor por la energía y por el humor de sus películas, Mujeres al borde de un ataque de nervios.
Si bien no hay que olvidar sus primeras películas, rudimentarias y soeces como Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón, pero vivas, con oxígeno en cada
secuencia, lo que no ocurre en esta historia impostada de grandeza, pero vacía,
como un bonito regalo sin contenido.
Lejos del cineasta de El sur y El espíritu de la colmena, Almodóvar
filma esa sensación de naufragio que supone una trama compleja, pero que no nos
llega, envuelta en la presunta violencia que hiere a su protagonista, muy lejos de la sutileza del
cine de Erice, de esas miradas que lo dicen todo con los ojos, como ocurría
ante la dulzura de Ana Torrent al ver al monstruo, una apertura a la realidad,
desde la imaginación que Almodóvar, en su cine pretendidamente dramático, no ha
sabido cultivar.
Almodóvar ha naufragado aquí, como lo hizo en La mala educación, una película que se deshace en cada visión,
porque solo esconde el tedio y los tópicos.
Nada
se puede hacer si no hay detrás sinceridad, como la tuvieron los grandes,
Wilder, Sterneberg, Mankiewicz (he vuelto a ver De repente, el último verano,
una cinta maravillosa por la verdad que hay en sus actores), Ford, Aldrich,
Lang y tantos otros, o en el panorama español, Luis Buñuel, mucho más incisivo
y profundo que Almodóvar cuando hacía cine burgués o Carlos Saura, el primero,
el de las grandes películas como La caza
o Peppermit Frappé, sin olvidar al olvidado Víctor Erice, un maestro indudable
de películas con metáfora y personajes para la historia (como la Ana Torrent de
El espíritu de la colmena).
Sin
duda, en nuestro cine español actual queda el peso de hombres como Julio Medem,
con películas fallidas y experimentales, pero interesantes, al fin y al cabo,
el cutrerío para divertimento de masas de un Santiago Segura y su Torrente y un cineasta mayor, más culto
y educado en el cine, como Almodóvar, que transita peligrosamente en dos
vertientes, la que domina y en la que
logra películas redondas como Volver o
Mujeres... y la otra senda, más peligrosa, este cine que
no logra convencer, cine pretencioso, que nos deja fríos y que hace reír en
escenas pretendidamente serias, algo falla, salvo la gran publicidad que
precede al cineasta, en este segundo tipo de cine, donde nada nos conmueve,
porque no hay cine de verdad.