lunes, 6 de noviembre de 2023
La lengua de viaje de Esther Andradi
viernes, 1 de abril de 2022
Homenaje a Mario Muchnik
EN
HOMENAJE A MARIO MUCHNIK
POR
PEDRO GARCÍA CUETO
Escritor español
El editor Mario Muchnik, nacido en
Buenos Aires en 1931 y fallecido el pasado 27 de marzo a los noventa años,
escribió su quinto libro de memorias, con el título Ajuste de
cuentos, publicado por la editorial El Aleph, a finales del
2013, lo que nos lleva a pensar que pretende hacer un juego de palabras, su
afición por la literatura, desde niño, pero también su deseo de rendir cuentas,
de sacar a la luz todo lo que lleva en su interior.
El libro es un reflejo del gusto del editor por las
ciudades, por el viaje, esa capacidad de ensoñación que tiene el que ve el
mundo con los ojos de la ficción, esa revelación que supone el despertar en
diferentes ciudades, Roma, París, entre otras muchas, como si latiese en el
mismo un deseo de ser otro, de vivir muchas vidas, a través de los ojos
escrutadores del escritor y del editor.
Pero el libro es también un canto de amor por el cine,
tanto es así que nos cuenta que su deseo de vivir en Roma vino de la visión de
la película de William Wyler, Vacaciones en Roma, o como le influyó la película
de Louis Malle, Los amantes, para enamorarse de París y de su compañera actual,
Nicole, como si surgiese de la película misma, así es la mente apasionada de Muchik,
donde combine la ficción y la realidad en un mismo instante.
Todas son postales de lugares donde ha sentido su
contacto con la vida, sin que la literatura y el cine, verdaderos bálsamos para
soportar la realidad, le hayan abandonado nunca.
“Natasha solía ducharse cada mañana con
la ventana abierta. Desde la ducha podía ver, a lo lejos, alguna cúpula del
Kremlin y una de las esquinas de la Lubianka. Era su costumbre enjuagarse las
axilas alzando un brazo después del otro, con la mano extendida. Con unos
gemelos un comisario la vio desde la Lubianka y mandó advertirle de que el
saludo fascista estaba prohibido. Se presentaron dos agentes en el domicilio de
Natasha y le hicieron la advertencia. Le dijeron que el saludo fascista estaba
prohibido, aun bajo la ducha. Desde ese día, siempre con la ventana abierta,
Natasha se enjuaga las axilas alzando un brazo después del otro, con el puño
cerrado.»
Para Muchnik, todas las ideologías que movieron el
mundo han caído en desgracia y solo queda el esfuerzo por ser feliz, a través
de lo que amamos, como muy bien nos deja claro este libro de memorias,
selectivas, pero de lectura amena y fácil.
La prosa de Muchnik es la del escritor
que hay detrás del editor, el narrador que se bebió literalmente las grandes
obras de la literatura, como Guerra y paz, de Tolstoi o su pasión
por la narrativa de Conrad, como deja claro en el libro. Como ejemplo, cito
unas líneas de estas memorias que debemos saborear porque Muchnik nos las
regala, como si fuese un cuento, el de la propia experiencia vital:
“Para ser enero, hace poco frío. Se
puede comer al aire libre, algunos, por lo visto, en mangas de camisa. Saint
Jean de Luz, sin embargo, suele ser en esta época no soleada, sino húmeda, a
causa del mar”.
La forma en que mira el paisaje de su país, como un
tapiz por donde pasea su mirada, hechizada de tantos libros, pero cuyo fulgor
solo lo da la realidad de las cosas, el olor de la tierra amada, el sabor de
sus cafés, la dulzura de su mundo cotidiano, tan lejos y tan cerca de los sueños:
“El «barrio Norte» de entonces aún
conservaba rasgos de la vieja Buenos Aires. La calle Ayacucho hacia arriba,
pasada Santa Fe, más allá de Las Heras, tenía la elegancia de una holgura sin
alardeo. Más recogida al otro lado de Vicente López, habría preferido esconder
el lujo ostentoso que se filtraba por las puertas cocheras de ciertas casas
modernas cuando las señoras salían de compras. Pero de la cercana estafeta de
correos emanaba el tufo característico de la administración pública expoliada
desde siempre por los responsables del erario; un viejo café volcaba sobre el
paseante el olor agrio de la caña y la leche hervida; una tintorería donde se
planchaban cortinas de hilo europeo derramaba, al compás de un tango viejo, el
hedor de los recalentados tanques de lavado. Sobre un alféizar, en una ochava
de la que nadie habría podido expulsarlo salvo enfrentamiento a cuchillazos, un
canillita exponía la prensa del día.
El tráfico en los aledaños era
cualitativamente más o menos como el de hoy, si bien mechado por el ronco,
ubicuo traqueteo de los tranvías, unas carrindangas destartaladas de madera
cuyo techo parecía seguir con cierta independencia el movimiento del piso,
vaivén que falseaba la escuadra de las ventanillas pero no, desde luego, la de
los cristales, con lo que, intermitentemente, entre el vidrio y el marco
descuajeringado aparecían y desaparecían ranuras triangulares por las que en
invierno se filtraban ráfagas polares. No era insólito que el trolley -un asta
larga articulada sobre el techo y terminada en una ruedecita acanalada encajada
en el cable eléctrico que, varios metros por encima de la calzada, seguía el
trayecto del tranvía se zafara y así cortara la corriente. En esos casos, el
contralor o guarda saltaba a la calzada, atrapaba el cabo que colgaba del
extremo del trolley y, haciendo malabarismos, contorsiones y ejercicios de
puntería, volvía la ruedecita al cable y permitía proseguir la marcha. Todo
ello tenía su gracia”.
En este texto, vemos la importancia de la ciudad, de
sus rincones, de ese Buenos Aires que nos va dejando asombrados, porque
sentimos la presencia de los tranvías, con su traqueteo, también el invierno,
calando en la mirada, sin olvidar la importancia de los sentidos, porque todo
late en la buena prosa de Mario Muchnik, desde el sabor de la leche, hasta el
olor del café, son lugares donde la evocación se convierte en presencia viva,
nos llegan los sonidos del tango viejo, aquel que es recuerdo, pero que, con su
música maravillosa, hacen de Buenos Aires, una gran capital del mundo.
Para el editor, cualquier vivencia cobra relevancia,
porque la vida está hecha de pequeñas cosas, que se adhieren a la piel, que nos
van dejando su huella perecedera sobre nuestro doliente corazón.
El libro es un canto a Natascha, a su mirada, al eco
que deja en la mirada asombrada ante la vida de Mario Muchnik, ese editor que
ha conocido los sinsabores de la profesión, pero que, en la línea de otros
libros de editores, como nos hizo ver y sentir las memorias de Juan Cruz o de
Esther Tusquets, nos va dejando la semilla de una vida bien vivida, donde la
nostalgia no olvida el vivir, el deseo de seguir siendo, de estar presente en
cada acto de la existencia.
Estamos ante un “libro de flecos”, como
nos ha recordado Juan Ángel Juristo en una crítica certera sobre el libro
publicada en el suplemento cultural del periódico El Mundo, porque anida en el
mismo, muchos apasionantes espacios, donde cada historia retoma su labor de
recuerdo, de poderosa imagen que nos envuelve en ciudades inolvidables, en
películas que han dejado huella, como su querido cine francés, donde tantos
soñaron en los años sesenta y setenta al impulso de Truffaut, Godard y Louis
Malle, en su inolvidable Nouvelle Vague, mucho más que una forma de
hacer cine, sino una forma de vivir la vida y sentirla, como nos ha recordado
hasta la música de Aute en su famosa canción “Cine, cine, cine”.
Y nos habla de Los amantes,
película que se filtra como un relámpago en nuestro recuerdo, para hablarnos de
la inolvidable Jeanne Moreau, como si la cinta fuese el espacio de encuentro
con su querida Nicole, mirada plenamente romántica al mundo, incluso ingenua,
cuando recuerda “Vacaciones en Roma”, el cine y la vida, unidos plenamente para
dejarnos encandilados de ternura y amor hacia la vida y la ficción que también
sirve de bálsamo en nuestro sentir, donde viven pasiones tan plenas como el
cine o la música.
Y la literatura, Guerra y paz,
obra leída y admirada, los grandes clásicos que viven plenamente en el lector
apasionado que es Muchnik, proveniente de un país, Argentina, tan plenamente
implicado en la cultura como forma de vida, donde conviven el editor y el
lector, en plena armonía, nos habla de Conrad y lo hace con la admiración del
que entiende su mundo interior, ese afán visionario del viajero, que también
vive en Melville y su gran fresco, Moby Dick, todo un alarde de
cultura y de amor por los libros, como si fuesen tesoros llenos de luz que
debemos ir descubriendo poco a poco, para enamorarnos plenamente de ellos.
Mario Muchnik, el hombre que ha llorado
leyendo un libro, el hombre que deja en estas páginas el maravilloso sabor de
sus vivencias, de sus ecos, del fulgor de un mundo que ha amado y ha conocido y
al que no quiere renunciar, pese al impulso brutal de un mundo que nos niega ya
el tacto del libro, vorazmente amenazado por el higiénico tacto, pero falto de
alma, del e-book, Muchnik lo sabe y sigue siendo el editor
cuidadoso que ama el papel, que lo mima, para que conserve su luz, el fulgor de
la página, el amor por cada instante vivido, como logra trasmitirnos en estas
memorias selectivas, pero de indudable calidad.
Sin duda, Muchnik conoce la belleza del paisaje, su
luz interior y nos transmite en este libro su amor por la ciudades que ha
conocido, pero también su pasión por lo que ha leído, ha visto en películas
inolvidables, en realidad, un ajuste de cuentos, no de cuentas, porque solo
mira a su interior, a su forma de ver la vida, para que, nosotros, los
lectores, podamos sentir su luz, la que ilumina el libro, surcado de sueños y
realidades, al unísono.
En el libro, el editor va logrando que las palabras
expresen ese mundo vivido, un universo que va desplegando como un mosaico,
donde nos emociona ver la luz que queda en ese universo de recuerdos, donde el
cine y la literatura conviven para trazar la armonía del lenguaje, la evocación
de todo ello en nuestras miradas asombradas. Sin duda alguna, estamos ante un
libro de gran calado, que seguirá teniendo sus lectores, admirados por la buena
prosa del gran editor y por su amor por el mundo, por la cultura que emana de
este universo de recuerdos que llega al corazón en la pluma de Mario Muchnik,
de lectura absolutamente necesaria para entender el amor por la vida y por la
ficción que hay en ella. Muchnik se nos ha ido, pero queda con su gran obra.
martes, 23 de abril de 2019
Historia de la poesía argentina de Luis Benítez
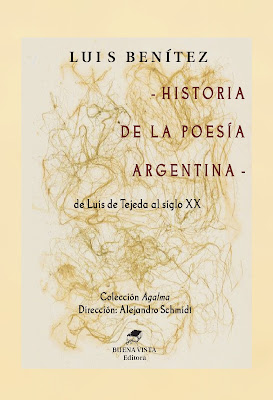 |
| Portada Historia de la poesía argentina. Luis Benítez |
miércoles, 7 de febrero de 2018
Novela sin novela ... Rodolfo Walsh
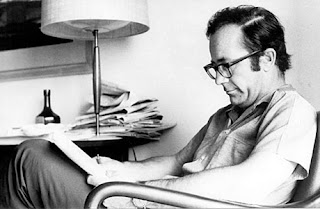 |
| Rodolfo Walsh |
martes, 24 de octubre de 2017
Lectura poética de Susana Szwarc en Granada
Presenta la actividad: Mª Ángeles Vázquez
Fecha: Lunes, 30 de octubre, 20:00
Lugar: Biblioteca de Andalucia, aula 1
Organiza: Ateneo de Granada
 |
| Susana Szwarc |
Sus obras de teatro fueron representadas en Liberarte, El camarín de las musas y el Centro Cultural de la Cooperación. Como teatrista forma parte del Club del Kamishibai (teatro de papel). Algunos de sus poemas y cuentos han sido traducidos a varios idiomas como el chino mandarín, el rumano y el inglés. Los libros de poesía Bárbara dice, al francés y El ojo de Celan, al italiano.
Ha recibido diversos premios como el de La fundación Antorcha y el Regional de novela por Trenzas (reeditado por Entropía, 2016), Premio único de poesía por Cultura Ciudad de Buenos Aires, Premio Unesco por poesía, Premio Internacional de cuentos Julio Cortázar. Colaboró en distintas revistas del país y del exterior como Hispoamérica, Fórnix, Casa de las Américas, Tokonoma. En el 2011 fue estrenado por el compositor Cristian Varela, el cuento dramático musical (ópera) “No camines en el barro”, basado en el cuento del mismo nombre del libro El artista del sueño. Actualmente, se está reeditando su obra en la editorial Contextos (Argentina).
http://susanaszwarc.blogspot.com.es/
martes, 31 de enero de 2017
Poemas de Eleonora Finkelstein
 |
| Eleonora Finkelstein |






