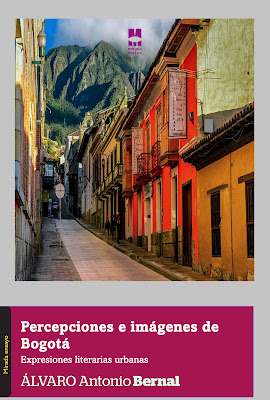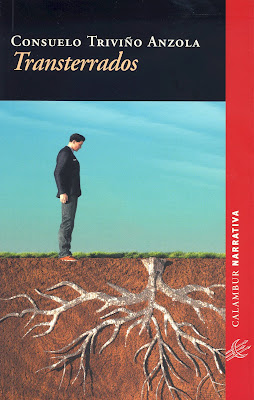Un cigarro y una
copa con Julián Nalber, el creador del Detective Santré
"Por medio de la novela negra puedo escudriñar diferentes rincones de la
ciudad, en este caso Bogotá, una urbe que me apasiona”.
Por Mauro Javier Hernández
 |
| Portada Detective Santré |
Mauro Javier Hernández. Su novela Detective Santré, el caso Chang (2017), ha despertado cierto interés entre los lectores del género. ¿Cuéntenos acerca de la génesis del texto?
Julián Nalber. La novela es una historia breve que sigue las peculiaridades típicas de la narrativa de crímenes; un detective que investiga asesinatos y desapariciones en una ciudad tan beligerante como la Bogotá del presente. El embrión de la novela tiene que ver con un hecho que sucedió en la ciudad, y a la vez con múltiples casos de tráfico de mujeres colombianas que terminan en el laberinto de la prostitución en los sitios más impensados del mundo.
M.J.H. ¿Tomó usted muchos elementos de la realidad colombiana?
J.N. Hay fragmentos, hechos y situaciones de esa realidad. El contexto de Bogotá, con sus barrios y calles está ahí. Pero como lo suelen decir muchos autores cuando se les pregunta sobre este juego entre la realidad y la ficción, la novela es ficción pura, un universo aparte, los personajes solo se deben a sus realidades, a sus mundos, a sus circunstancias. A veces no sé si es tan importante profundizar en esa oposición de la realidad versus la ficción. Por otro lado, uno puede decir que Santré se puede parecer a su creador o el creador se puede parecer a Santré, pero los dos son seres independientes.
M.J.H. Y hablando de Colombia, ¿cómo ve la situación actual de su país?
J.N. Colombia es una zona del mundo muy particular. Sus gentes cuentan con mucho talento y gran potencial en cualquier campo. Pero el país históricamente ha sido gobernado por élites terriblemente corruptas que siempre ha pensado en sus círculos familiares y sociales, nunca en las mayorías. Una nación que se la roban todos los días. Colombia, después de tanto tiempo, sigue teniendo una estructura social muy parecida a la de la época de la Colonia. Unos pocos mandan, se enriquecen, manipulan y dejan postrado al resto en la ignorancia y la desinformación. Desde luego esto tiene diversos matices y situaciones específicas que habría que considerar. Igual a pesar de todo, sigue siendo un país fascinante. En Colombia pueden pasar mil cosas en un solo día. Nadie se aburre.
M.J.H. ¿Por qué se inclinó por este género literario?
J.N. No es que tenga una tendencia marcada hacia él. Hay otras opciones que me llaman la atención. Sin embargo, por medio de la novela negra puedo escudriñar diferentes rincones de la ciudad, en este caso Bogotá, una urbe que me apasiona.
M.J.H. Se ha dicho que la trama de su novela llega a ser muy unidimensional y un poco predecible. Pero a la vez, también se ha mencionado que es entretenida.
J.N. Sé muy bien que esta novela no reviste ningún tipo de revolución estética. Nunca he pretendido nada de eso. Mi plan es muy modesto. La creé con el objetivo de que un lector cualquiera se distraiga al leerla. Yo mismo me divertí escribiéndola. Siempre he hablado de un experimento. Desde luego, la labor de narrador, como cualquier oficio, necesita práctica, es decir experiencia. Y tanto mi prosa como yo, estamos en ese proceso.
M.J.H. Entre la gran gama de personajes de este estilo (investigadores privados, detectives, policías, etc.), ¿qué tan original es su protagonista Santré?
J.N. Quizás no mucho porque él sigue los parámetros generales de estos personajes. Alguien podría decir que lo original está en que Santré es un profesor universitario que por falta de trabajo termina en esta profesión. Lo diferente, si en verdad hay algo, es el contexto. No es lo mismo desarrollar una historia en Pekín, Moscú o Bogotá. Para cada caso se precisa de conocer bien el medio, la idiosincrasia, las formas de hablar de la gente, la cultura de los personajes que sobreviven en cada espacio. Creo que ese mundo de la "colombianidad" o de la "bogotaneidad" se puede ver en la novela, hablo de rasgos particulares que son únicos. Esto último no lo digo yo, lo han afirmado algunos lectores.
M.J.H. ¿Pero entiendo que usted no pretende ser un narrador consagrado?
J.N. No me interesa del todo el protocolo que eso implicaría. También sé bien que tal consagración nunca llegará, hay que ser realista. Además, no dedico todo el tiempo de mis días a esta labor. Tengo otra profesión definida y ella toma buena parte de mi cotidianidad. Lo que me atrae es desarrollar historias que a la gente común y corriente le puedan gustar y divertir. Después de eso todo será ganancia. En tiempos de la era digital que nos avasalla, la gente poco está interesada en el placer de la lectura. A veces, el ejercicio de tomar un libro y leerlo se convierte en una tarea titánica para muchos.
M.J.H. ¿Entonces no se asume como escritor?
J.N. Me asumo como un simple y humilde trabajador de la palabra que desea superarse cada día. Y esto último no me suena muy original, aunque sea verdad. Me suena hasta cursi. Seguro que alguien lo tuvo que haber dicho antes.
M.J.H. ¿Y entonces cuál es su meta como narrador?
J.N. Por ahora, ninguna. De hecho, mi primera meta era escribir una novela policial y publicarla, y ya la cumplí. Lo he dicho un par de veces, si un muchacho de un colegio público de Bogotá (o de Colombia) escribiera un ensayo sobre la novela me haría feliz.
M.J.H. ¿Y lo del seudónimo?
J.N. Ese es otro enigma más que coincide bien con el género.
M.J.H. Su escritura se encuentra muy ligada al estilo episódico de las historietas (comics), que se leían mucho en América Latina hace unas décadas. ¿Es consciente de eso?
J.N. Sí, desde luego. De niño y adolescente mis primeras lecturas fueron las historietas de legendarios personajes de aquellos días. Hablo de personajes creados en América Latina, no de Superman o Batman que no me interesaban tanto. En muchos casos, de esos héroes no queda nada. Solo las recuerdan los adultos mayores de cuarenta años. En países como Colombia, estas historietas eran muy populares y los muchachos las devoraban. Si logro que mis novelas lleguen a tener ese ritmo ágil de aquellas aventuras trepidantes; ese interés de parte del lector en seguir con el siguiente capítulo hasta llegar al final, me daría por bien servido.
M.J.H. En esas historietas frecuentemente había una moraleja, ¿en su novela la hay?
J.N. Supongo que los lectores responderán mejor esa pregunta.
M.J.H. ¿Vendrán más aventuras de Santré?
J.N. Sí, pero por ahora me interesaría promocionar más esta primera. Es posible que este año salga una nueva edición.
M.J.H. ¿Se puede conseguir en Colombia el libro con facilidad?
J.N. El trabajo de distribución y promoción de un libro no es sencillo y no tendría que corresponderle al autor. Lo he dicho también antes, si no tienes un buen respaldo editorial, un agente literario, una empresa detrás de ti la tarea es casi que imposible. Antes el libro tenía mayor distribución, incluso se vendía en una librería muy acreditada de Bogotá que no hace mucho cerró sus puertas y por ahora nada se sabe de esos ejemplares. Es por eso que este año espero que se concrete una nueva edición con mayor alcance.
M.J.H. Finalmente, ¿por qué y para quién escribe?
J.N. Escribo porque es un ejercicio intelectual que me satisface. Es una acción intimista que me permite viajar, caminar mentalmente por lugares conocidos (incluso desconocidos). Es también un regreso a la niñez en el que por medio de la escritura vuelvo a jugar, a crear y me siento momentáneamente feliz. Y escribo para mí y para los que generosamente deseen leer lo que escribo.