Este número ha sido coordinado por el escritor hispano-peruano Mario Suárez Simich y por la directora de Ómnibus, M. Ángeles Vázquez.
https://www.omni-bus.com/n77/home.html
Este número ha sido coordinado por el escritor hispano-peruano Mario Suárez Simich y por la directora de Ómnibus, M. Ángeles Vázquez.
https://www.omni-bus.com/n77/home.html
El imaginario de Lima y la ciudad moderna en tres poetas vanguardistas peruanos
En este Ensayo literario sobre la imagen de la ciudad moderna y, en particular de Lima, se ahonda en la poesía de tres poetas de la vanguardia peruana: Carlos Oquendo de Amat, César Moro y Emilio Adolfo Wesphalen.
7 de febrero a las 19:00 horas en la librería Martín Luis Guzmán, Fundación Casa de México, calle Alberto Aguilera, 20, Madrid
En este número 67 (mayo 2022) os ofrecemos el siguiente contenido.
En nuestra sección de literatura:
CARLOS OQUENDO DE AMAT EN GRECIA
Por Sylvia Miranda
Escritora y crítica peruana
"Es de celebrar una edición bilingüe de la poesía de Carlos Oquendo de Amat al griego, (1) y más que ésta haya llegado en una fecha tan propicia para Grecia y el Perú, como fue la conmemoración en 2021 de los 200 años de sus respectivas independencias. Asimismo, que tanto la Embajada del Perú en la República Helénica como la Editorial Aparcis hayan estimado que esta traducción sería la mejor forma de celebrarlo y que la poesía de Oquendo fuera la que fortaleciera los fraternales puentes entre nuestras culturas.
El hecho de que se trate, además, del primer título de una colección destinada a difundir entre el público heleno la literatura iberoamericana es una elección significativa, por tratarse de una de las obras más señaladas de nuestra vanguardia histórica. La vanguardia, por su propia naturaleza, es ruptura y consolidación de un proceso, que en la literatura iberoamericana se fue fraguando desde finales del Modernismo".
EN NUESTRO PRÓXIMO NÚMERO 67 DE ÓMNIBUS PUBLICAREMOS EL TEXTO ÍNTEGRO DE ESTE INTERESANTE ESTUDIO DE LA CRÍTICA PERUANA SYLVIA MIRANDA, ESPECIALISTA EN LA OBRA DE OQUENDO DE AMAT.
(1) Carlos Oquendo de Amat, Poesía completa. Paisajes, Introducción de Claudia Costanzo, Estudio de Víctor Ivanovici, Atenas, Editorial Aparcis / Embajada del Perú en Grecia, 2021.
Publicamos con gran gusto esta nota de prensa de la excelente escritora e investigadora peruana Sylvia Miranda.
Tengo el placer de invitarl@s a la presentación de mi libro El
imaginario de Lima y la ciudad moderna en los poetas vanguardistas peruanos,
publicado por la Editorial de la Universidad Ricardo Palma.
Participarán en la presentación el Dr. Ramón León Donayre y
el Dr. Roberto Reyes Tarazona. Yo tendré la oportunidad de estar también de
manera virtual.
El acto se realizará dentro del marco de la Feria del libro
del Bicentenario. Parque Kennedy de Miraflores, el día martes 30 de
noviembre, a las 18:00 horas en el Auditorio Chabuca Granda.
Les agradezco, de antemano, su presencia en este acto tan
significativo para mí, así como toda la difusión que puedan dar al mismo.
Por Sylvia Miranda
Escritora
peruana
Este
año 2020 que se va cerrando, y que muchos desearíamos que no hubiera comenzado,
aludiendo al Covid-19, se conmemora también el centenario del fallecimiento del
escritor canario Benito Pérez Galdós (1843-1920). El escritor más destacado de
la novela realista española del siglo XIX. Para mí, su nombre estuvo siempre
asociado a su novela Fortunata y Jacinta (1887),
que pude leer de adolescente en Lima a principios de los años ochenta, en una
edición popular. El recuerdo de esta novela, se me revela triste, las imágenes
de una ciudad donde campaba la miseria y la desigualdad social, y unos personajes
femeninos, en varios sentidos frágiles, llevados a situaciones extremas e
injustas.
Es
cierto, ahora que se habla tanto de la identificación de Galdós con Madrid, que
él supo expresar una imagen profunda de la ciudad, de un pueblo más allá de las
fronteras señoriales de la ciudad burguesa. Pero, el Madrid de Galdós, un siglo
y medio después, ha quedado necesariamente reducido al centro histórico, lo que
hoy llamaríamos el Madrid turístico. Como parte de la conmemoración del
centenario, se ha publicado un itinerario del escritor por la ciudad con el que
podemos pasear por los lugares que fueron importantes en su vida.
Sería
una forma grata de pasear por Madrid con los amigos, como se ha paseado siempre
en Madrid, bajo un sol luminoso y resueltamente, si no estuviéramos de nuevo en
estado de alarma; aunque es cierto, se podría pasear en petit comité, enmascarados al estilo Zorro, pero con la mascarilla
sobre los labios y recatadamente; lo que no fallará es el sol. El sol de Madrid
que es la bendición de Madrid. Podríamos pasar por la Pensión de la calle de
Las Fuentes, 3 donde vivió el escritor cuando llegó a la capital, o ir a la
calle San Bernardo, 49 en la que se encontraba la Universidad Central y donde
se matriculó en derecho, o poner pie en la calle Marqués Viudo de Pontejos, 1
donde vivía la dulce Jacinta Santa Cruz o, mejor aún, ir a la Iglesia de
Nuestra Señora de las Maravillas (hermoso nombre), Plaza del Dos de mayo, 11,
esquina con la calle Palma, donde Galdós se citaba clandestinamente con la famosa
escritora gallega Emilia Pardo Bazán (1851-1921).
Pero,
a falta de la algarabía y la holganza callejera, quería proponer otra forma de
acercarse a la figura de Galdós, una manera más íntima y muy ligada a Madrid
también, a través de este espléndido libro que han editado y reeditado por
tercera vez, y que se ha vuelto a agotar, que es “Miquiño mío” Cartas a Galdós. En él se reúnen todas las cartas
conocidas que la Condesa Emilia Pardo Bazán le escribió a Benito Pérez Galdós
durante los largos años de su relación afectiva.
Esta
edición de Isabel Parreño y Juan Manuel Hernández tiene el gran mérito, así
comprendido por los lectores, de contar con un prólogo interesante y cercano,
que aporta profundidad a la figura de ambos escritores, haciendo más accesible
y más clara la correspondencia. Asimismo, nos acerca a un proceso minucioso en
el que la investigación y sus azares se entrelazan para depararles a los
editores una intensa experiencia de vida, al adentrarse en los entresijos de
una relación de admiración, amor y fidelidad que descubren estas cartas.
Como
ellos mismos comentan “en los objetos no permanece de su dueño más que lo que
nuestra imaginación quiera añadir. La costumbre de conocer la casa de los
escritores tiene que ver más con el visitante que con la indagación sobre la
vida de los autores”(pp. 10-11). Me parece muy acertado, y esto se puede aplicar
también a los investigadores, que con su mirada, con su apreciación personal,
son capaces de otorgar una nueva visión del asunto, alumbrar una perspectiva
singular. Creo que Parreño y Hernández se enamoraron de la figura de esta mujer
excepcional para su época y llegaron a trasmitirnos, a través del comentario
fino y de la organización tripartitade la correspondencia, una visión renovada
de aquella relación que unió a Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós.
Hubiera
sido maravilloso que las cartas de Galdós a Doña Emilia se hubieran conservado
y publicado, quizás fueron destruidas como simples papeles viejos, eso nos
hubiera dado la visión precisa de esta relación que se inició epistolarmente en
1883 con una carta de agradecimiento de Galdós a Doña Emilia y finaliza en
1915, con una misiva de Doña Emilia al escritor. Son 93 cartas, de las cuales
sólo una, la que abre la correspondencia de este libro, es del escritor
canario. Sin embargo, y eso es lo sorprendente, el epistolario basta para
darnos no sólo una idea muy clara de las grandes cualidades humanas e
intelectuales de Doña Emilia sino que también, a través de ella, de su
intimidad con Galdós, nos permiten esbozar la figura del escritor, percibirlo a
través de preocupaciones compartidas, anhelos, cambios y constancias. En las
cartas de Doña Emilia, reverbera la voz de lo que no llegó a nuestros ojos; de la
confianza y la intimidad de su relación emerge parte del ser humano que fue
Galdós.
Surge
también, como ruido de fondo, como anécdota, como detalle de circunstancia, ese mundo decimonónico, de una España y de un
Madrid, en particular, que se van abriendo a la modernidad a través de la
literatura y de los criterios que sustentan la novela realista, de la intensa
actividad periodística, del teatro y de las primeras luchas por la igualdad de
los derechos entre hombres y mujeres de la que fue pionera Doña Emilia; refleja
también las mezquindades del mundillo intelectual y literario, y el ansia de
descubrir Europa más allá de los Pirineos, dejándonos entrever ese siglo XIX de
los libros de viajes, de los barcos, de los trenes, de las crónicas.
 |
| Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós |
Lo
imposible y lo temible era que no nos viésemos, que suprimiésemos la
comunicación, cuando nuestras almas se necesitan y se completan, y cuando nadie
puede sustituir en este punto a tu Porcia. No deseo ciertamente que me hagas
una infidelidad, no; pero aun concibo menos que te eches una amiga espiritual,
a quien le cuentes tus argumentos de novelas. A bien que esto es imposible;
¿verdad, mi alma, que es imposible? (p. 116).
Por
su parte, Don Benito, la acompasa con su carácter, que se percibe mesurado,
reservado en muchos casos, pero en el que se presiente siempre su apoyo,
respaldándola por ejemplo en lo que llaman “la cuestión académica”, o
compartiendo criterios sobre la importancia de la masa popular como “cantera
donde se reservan las energías nacionales” (p. 72) o comprometiéndola en
proyectos, como aquel viaje furtivo que emprendieron juntos a Alemania y que
ella recuerda de esta manera:
Hemos
realizado un sueño, miquiño adorado: un sueño bonito, un sueño fantástico que a
los 30 años yo no creía posible.- Le hemos hecho la mamola al mundo necio, que
prohíbe estas cosas; a Moisés que las prohíbe también, con igual éxito; a la
realidad, que nos encadena; a la vida que huye; a los angelitos del cielo, que
se creen los únicos felices, porque están en el Empíreo con cara de bobos
tocando el violín… Felices, nosotros. (p. 151).
También
está la propuesta de Doña Emilia, llena de entusiasmo, para llevar Realidad al teatro. Cartas llenas de
picardías, de alardes verbales, de sobrenombres amorosos, de preocupaciones por
la salud, salpicadas también de situaciones más coyunturales, como la ayuda que
le pide Doña Emilia y que parece brindarle Galdós para encontrar una casa en la
que ella pueda instalarse cómodamente en Madrid. Lo bello de una
correspondencia es que trasmite la vida en su plenitud, llena de energía y de
locura, así, para el lector, todo vuelve a suceder como en un presente que ha
quedado encerrado en unas páginas.
El
libro está dividido en tres partes, que muestran el proceso de esta relación
que duró cerca de 32 años, si nos ceñimos a las cartas pero que, en realidad,
duró hasta la muerte de Galdós en 1920. Va desde los inicios de la amistad,
pasando por la de la época del amor declarado y las citas disimuladas en “Palma
street, junto a la Iglesia de Maravillas”, al que le seguirá el de la ruptura,
la reconciliación y la última, la del distanciamiento de Don Benito y la
fidelidad a la amistad de Doña Emilia que comienza a expresarse en estas líneas
de diciembre de 1893:
Y V., ¿no
experimenta también deseo de abrir su alma de artista, a alguien que no le
envidie y que le entienda y le mire como cosa propia? Es posible que no; yo no
me creo indispensable; nuestro carácter es distinto; V. se basta, por ser
naturalmente reservado y porque gustó de la soledad antes que se la hiciesen
grata las mil decepciones de este pícaro métier. Sea como sea: yo… le quiero
mucho (no al métier sino a V.)”. (p. 205)
Este
libro es, a su modo, también un homenaje a la figura de Galdós y una forma de
celebrarlo en la intimidad de la lectura, que de nuevo se nos presenta como el
acto que pese a todos los pesares nos hace libres, nos cuelga alas, nos lanza
al vuelo.
Madrid,
octubre de 2020
*Emilia
Pardo Bazán, “Miquiño mío”. Cartas a
Galdós, edición de Isabel Parreño y Juan Manuel Hernández, Madrid, Turner
Noema, tercera edición, 2020, pp. 231.
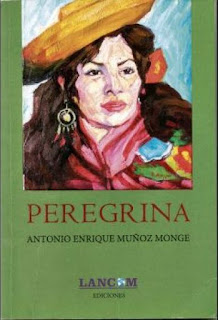 |
| Portada de Peregrina |
 |
| Flor Pucarina |
 |
| Portada |
 |
| Alejandro Alzate |
 |
| Carmen Ollé |
“ (…)En la Gare du Nord cerré los ojos muy fuerte.Vi París después de un viaje largamente sentadaen la butaca del ferrocarril con la pequeña en brazosy la torre Eiffel partida por la niebla.¿Qué son los Campos Elíseos o la Gioconda sino el ménagedelegado a las jóvenes muchachas del Tercer mundo?Lavar pisosrefregar las estrellas. (…)”
“(…) À la gare du Nord j’ai fermé les yeux très fort.J’ai vu Paris après un long voyage assisesur le siège du train avec ma petite dans les braset la tour Eiffel coupée en deux par la brume.Que sont les Champs-Élysées et la Joconde sinon le mobilierdestiné aux jeunes filles du Tiers monde ?Nettoyer des appartementslustrer les étoiles. (…)”